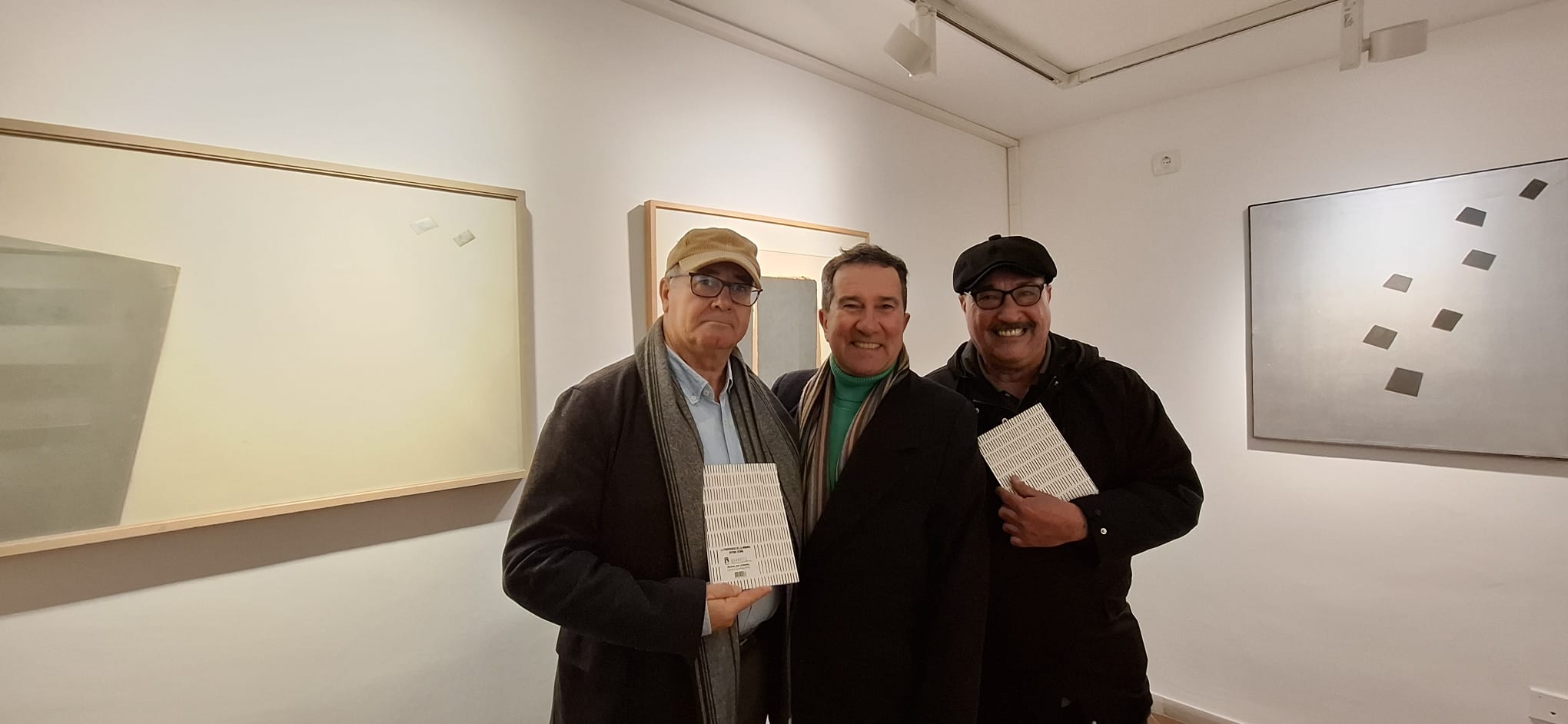El bosque de las palabras

Esta vez no fui a Madrid por vacaciones. En España, la Semana Santa, me habían dicho, lejos de tener un significado espiritual, lo tiene más bien de relax. La gente se m ueve por las ciudades en busca de las procesiones, por la vistosidad, no para ponerse a rezar. Eso es lo que me contaron antes de viajar. Pero yo no estaba en la capital de España de relax, era por causa de mi trabajo.
En el Herald Stanfor necesitaban de primera mano la información de lo que podría suceder en la primera corrida del año en la plaza más importante del mundo. En Las Ventas iban a manifestarse unos antitaurinos. Cuando pregunté el motivo del viaje el director solo me explicó que atendía a intereses bien pagados y que esos intereses necesitaban una tribuna capaz de vocear al mundo lo que iba a pasar allí.
Pensé que me vendría bien el viaje. Necesitaba cambiar de aires y me sentaría bien respirar un poco de aire español.
El vuelo llegó en punto. El taxista, cejijunto y serio, resultó poco comunicativo y además no le interesaba nada de la fiesta española. Solo habló del triunfo del Real Madrid.
Me acomodé en la habitación. Tenía tiempo. La corrida sería mañana y me quedaba por delante una intensa noche, de manera que me fui al centro de la ciudad.
La gente deambulaba por la Puerta del Sol y las calles adyacentes. Caminé por la famosa calle de Alcalá. Las señoras hablaban de sus cosas. Los cafés servían a damas que echaban la tarde con sus maridos o amigas, y los jóvenes se afanaban en animadas conversaciones. Algunas señoras que iban en grupitos entraban en La Mallorquina. En la pastelería se exponían suculentos dulces, de almíbar, cacao, merengues, natas y cremas espirituosas. Mucho bullir de gentes en este sábado que se hacía más intenso y, en ocasiones, más incómodo de transitar.
Camino de la Puerta del Sol, en un pub inglés tomé dos pintas. Ninguna de las camareras hablaba ingles. Curiosamente alguna de ellas tenía acento andaluz muy cerrado. Al salir, distraído, casi le hice un problema a una camarera que muy deprisa cargaba una bandeja para servirla en una de las mesas.
Había un hotel. Estaba seguro que antes, donde ahora había un restaurante que llaman Ana la Santa, había un hotel. El hotel sigue pero en la esquina y el restaurante tiene estilo. De manera que me pedí un vino y algo para picar, y me dediqué a observar: a las parejas, a las señoritas, a las camareras, una de ellas muy diligente y avispada. El encargado, alrededor de la caja, disponiendo. Traje gris, barba corta. Alto. Sencillamente elegante. Una hábil camarera, joven, preparaba los mojitos a gran velocidad, como si su sueldo dependiera de la cantidad de mojitos preparados. Había una pareja sentada en una mesa, manejaban un portátil y él hablaba con ella de algún tipo de estadística, o algo así.
Luego me fui camino de la plaza Mayor. Las callejas. Los alrededores. Y en ellos el mercado de san Miguel. Ahora un insólito espacio de restauración, de pequeños negocios que con una filosofía distinta en sus ventas ponen una nota diferente a un lugar viejo.
El cansancio del día se me agolpó de repente. Para volver al hotel mejor en Metro. Jóvenes que en pandilla acudían a sus tugurios. Vejetes que volvían seguramente de alguna obra de teatro. Sudamericanos que volvían a sus casas de sus interminables trabajos. No tomé asiento. La mirada fija, como perdida, veía pasar los nombres de las estaciones. En una parada, subió una mujer de pelo negro, suelto, facciones estilizadas, abrigada y pintados los labios de rojo. Tenía un aire sensual misteriosamente cargado que no inspiraba ni rencor, ni maldad. Solo tristeza. Quizás cansancio. Me miró. Yo le mantuve la mirada porque me gustó la chica. Ella apartó los ojos y durante el trayecto no dejamos de mirarnos.
Pudimos soñar con besos imposibles. Pensé en un abrazo. En una caricia. En tocar su mano y sentir un escalofrío eterno. ¿Y si la invitara a café o a una copa? No me atreví. Tuve pudor. Miedo. Aquel momento duró una estación más. Su parada.
Si hubiera sido posible aquella aventura, habría sido lo mejor que me hubiera pasado en tres meses. Mi vida estaba tan destrozada que nada más imaginar escenas de amor se me saltaban las lágrimas.
Era guapa. Era una mujer bella, atractiva y quizás sencilla. Fue un momento maravillosamente soñado. Y quizás ella también disfrutara ese momento. Pero fue nada más que un momento porque otros brazos la abrazarían.
Me sentí incómodo con mis pensamientos.
Un momento de los dos pero de ninguno, no parece un buen momento, sin embargo yo lo sentí como grande.
Ya había merecido la pena el viaje. Metido en la cama me costó conciliar el sueño. Recordé cada uno de los segundos de aquel mágico momento, de aquel instante de felicidad.
Al día siguiente, el domingo de Ramos, en Las Ventas, un grupo de asistentes se tiró al ruedo con carteles de que los toros son tortura. Entonces supe para lo que me habían enviado a Madrid, para escribir la crónica del instante del momento, y supe que alguien había pagado todo aquel teatro.
Yo seguí a lo mío, pensé en la chica del Metro de Madrid.