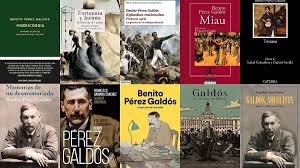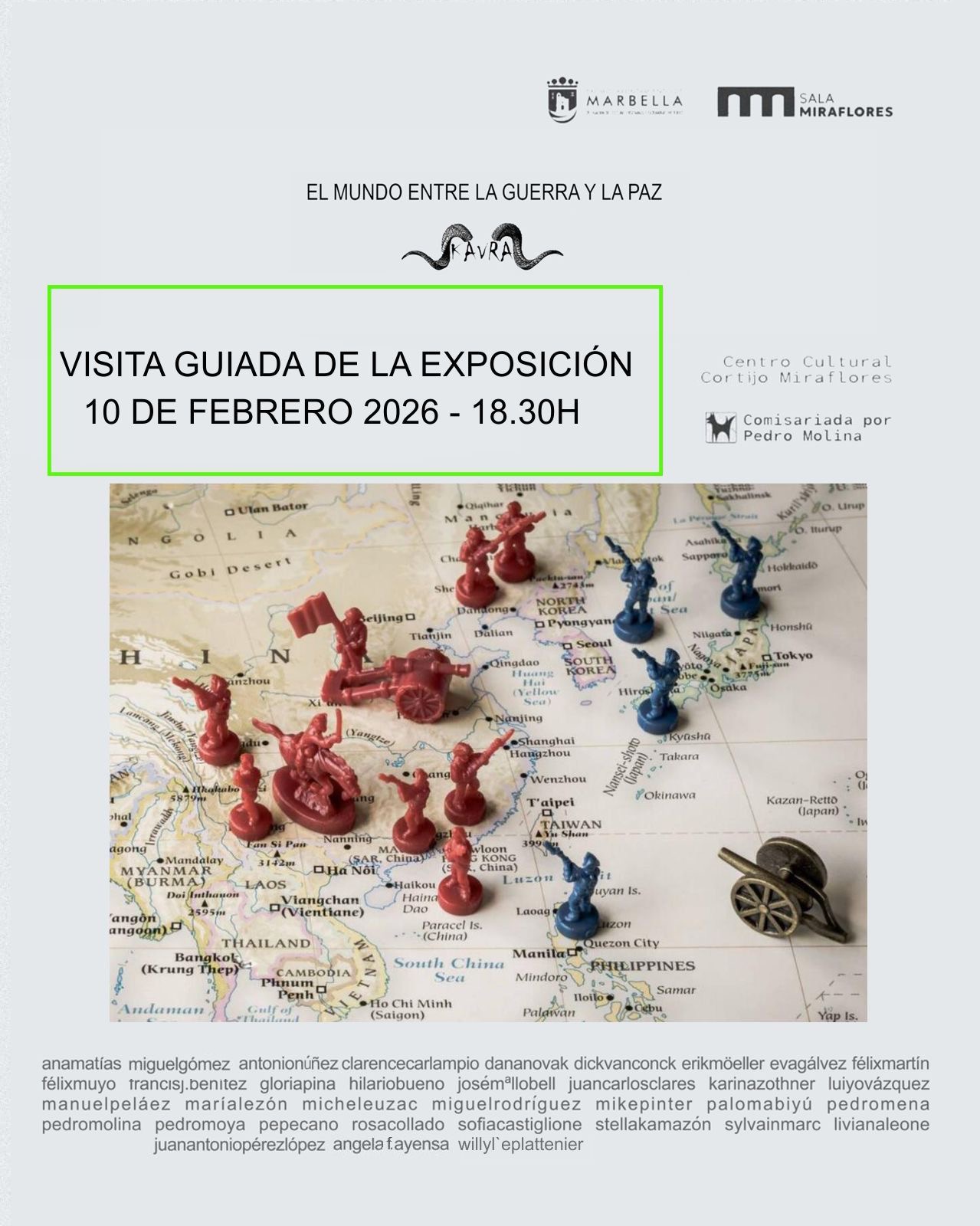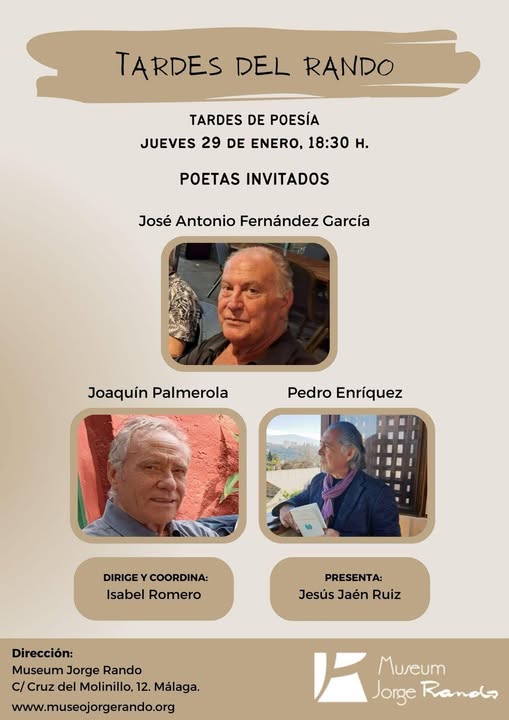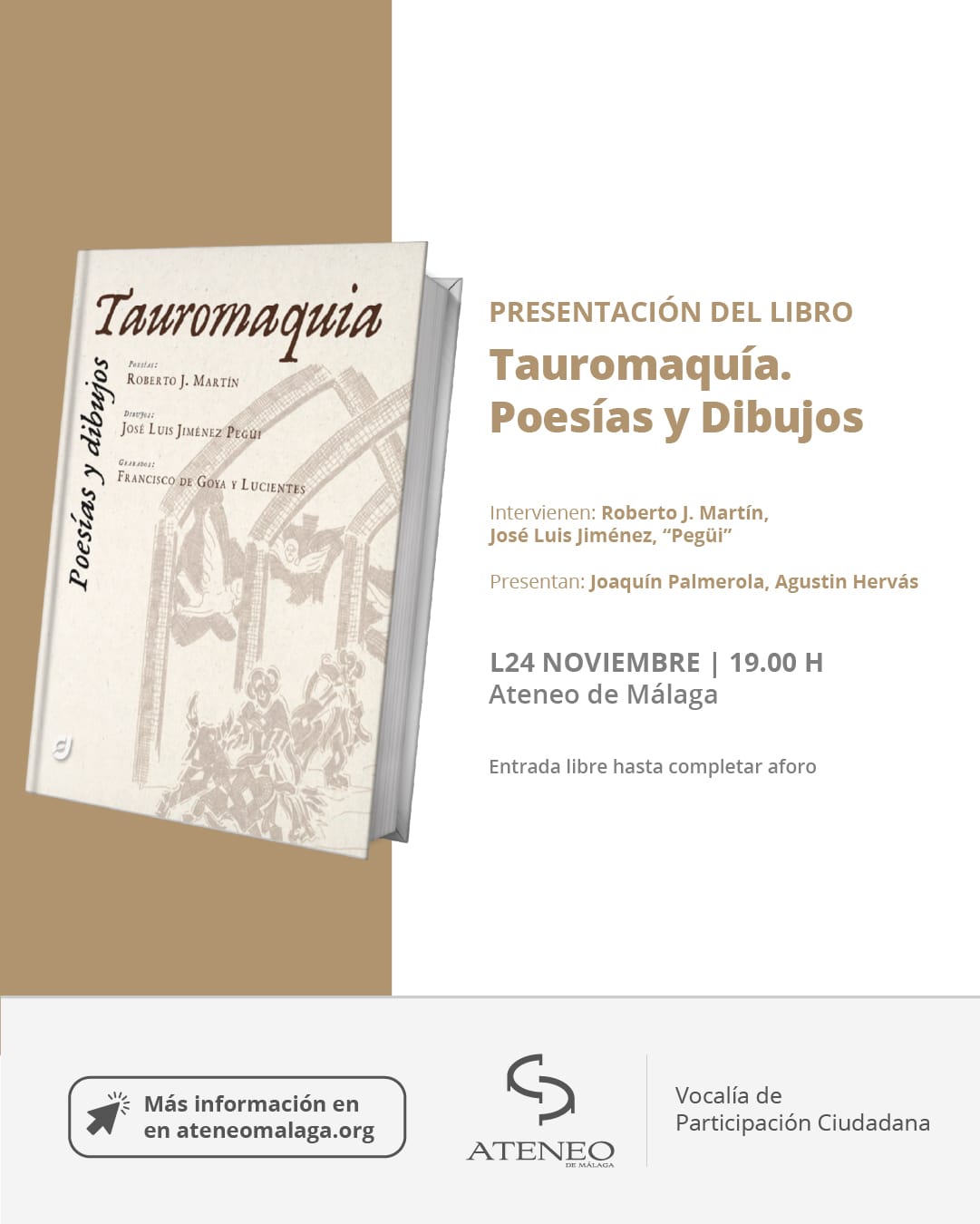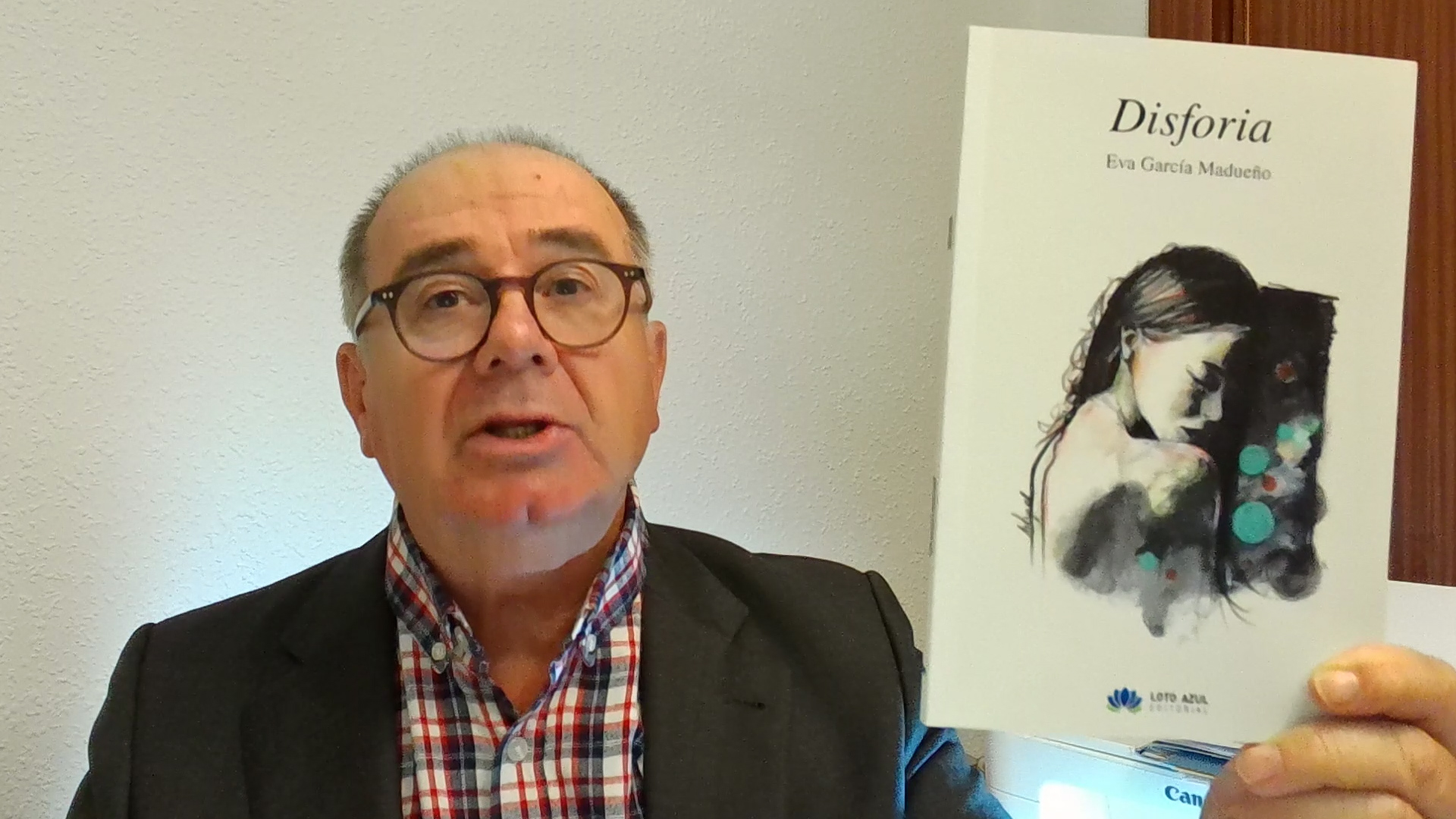El bosque de las palabras

En ocasiones el espíritu humano se muestra intranquilo y pone en el hombre sensaciones como si fueran convulsiones que primero son esporádicas, que luego se van haciendo frecuentes, más persistentes y finalmente llegan a ser agobiantes. No es pues un mal del cuerpo, sino algo extraño que se siente por dentro. La cabeza no tiene razones para explicar eso, pero en algún rincón del alma comienza a enquistarse una ansiedad que no deja vivir.
Esta es una historia personal de mis palabras que entre otras historias conformaron mi Bosque de las Palabras.
Alcanzaría a tener la edad de nueve años cuando en mi pueblo se inauguró, cerca de mi casa, la Biblioteca Municipal. Un gran acontecimiento para el pueblo y un regalo para mí. Lo era porque con anterioridad el único nexo que con la lectura me unía era la de la triste, pero simpática, biblioteca del Convento de las Monjas, a donde acudía todos los domingos de invierno a recoger historias de santos. Historias ejemplares de las vidas de los Santos que engullía al amor de la lumbre en los días fríos de domingo.
Aquel nuevo recinto era un mundo extraordinario de estanterías llenas de libros organizados por secciones. La magia de la lectura me cautivaba y mis ojos se inundaban de temas diversos que, con sinceridad, no podía digerir. Era yo un niño ávido de conocimiento indiscriminado en aquel mundo lleno de olor a papel y de luces de neón. En el me sentía a gusto y disfrutaba.
Era de pasta negra. En realidad las tapas del libro estaban forradas de tela negra y las letras del título de color de plata. Napoleón. Ese fue el primer libro que leí en aquella biblioteca de mi pueblo. Mancha Real. Una biografía cuyo autor he olvidado.
Pero aquella lectura, aunque en realidad pesada a veces, comenzó a cautivar mi interés por un siglo convulsivo, precipitado en los acontecimientos históricos, sociales, políticos e industriales.
Un siglo que marcaría la vida de los siglos venideros.
El siglo del romanticismo.
Dicen los que saben de estos temas a los que tanto respeto tengo y que llaman esotéricos, que cuando se siente eso que yo sentí al saberme atrapado por el siglo XIX, es porque hay un espíritu errante que busca su descanso y que ese espíritu se alberga en una atribulada alma para que esta le ayude a descansar definitivamente.
Después de Napoleón cayó en mis manos, por ambición de mi curiosidad, otro libro de pastas de tela en marrón y letras de color de oro, Juan Martín El Empecinado. Su autor Benito Pérez Galdós. Nada me decía entonces su nombre. Pero con su lectura el autor me fue metiendo en un mundo de bastos hombres que libraban batallas por el amor a su país. Me iba dando las pautas de la historia que fue forjada a sangre y a fuego de las gentes que creían a fuer de ser luego traicionados, en su rey y en su España.
Aquel descubrimiento me llevó a amar sobremanera ese siglo que no era otro que el anterior al de mi nacimiento. Y según parece, allí hubo una deuda que mi espíritu presiente debe pagar. Ese fue el inicio de un viaje de búsqueda y conocimiento de una España embastecida según la fantasía, la imaginación vertida en los textos de un hombre al que le gustaban los garbanzos, quizá tanto como a mí.
En aquellos primeros años de la década de los sesenta del pasado siglo aún pasaban por los pueblos de Andalucía, y claro por mi pueblo también, los vendedores ambulantes con sus acémilas cargadas de miel de caldera, de objetos de cobre que recogían de las casas donde la modernización quería entrar, de los quesos de La Mancha, y de los afiladores que con sus bicicletas recorrían las calles haciendo sonar sus reclamos confeccionados de cañas de distintos tamaños: “fliuriinnnn, fliuiránnn, el afilaorrrrr, fliuriinnnn, fliuiránnn”.
Al grito de “garbanzos tostaos”, que era el reclamo que utilizaba, cuando pasaba por la calle, aquel barrigudo hombre con su burro blanco cargado de todo, la chavalería se acercaba y yo le pedía a mi madre un tazón de nuestros garbanzos crudos y hermosos, que mi padre había criado en la campiña, que le entregaba al vendedor, para el trueque. Al cambio recibía el mismo tazón lleno de otros blancos garbanzos polvorosos, que era el color que el tueste les daba. Más pequeños eso si, pero exquisitos al paladar. En realidad como a mi me gustaban los garbanzos eran verdes. Mi padre me los traía del campo, colgados aún de sus matas y envainados en sus cápsulas en forma de almendra, de donde me gustaba sacarlos, quizá por tocar su textura rugosa y fresca, y comérmelos. El placer de sentir cómo se deshacían en la boca no tenía comparación con ninguna otra sensación culinaria. Salvo cuando los tomaba ya maduros y reblandecidos para acompañar a los cocidos. El gusto era entonces distinto y aunque a mi no me disgustaba, mi madre me miraba sorprendida cada vez que los comía y me espetaba, “yo no sé como no se te queda sabor a culo”.
Para Benito, el Cocido Madrileño fue quizás el mejor manjar posible en un siglo tan atribulado y escaso, porque contiene una variedad de ingredientes que conforman las necesidades vitamínicas del organismo humano y porque era un plato para gentes poco pudientes. A él le gustaban bastante y por el uso que hizo en su obra y en su vida de ellos, de los garbanzos, apodaron a don Benito Pérez Galdós, sus opositores políticos y sus amigos literatos: Don Benito El Garbancero.
Esta es una parte del principio a mi viaje por las palabras. Después leí a Galdós, lo estudié. Supe del Realismo, del Naturalismo. Encontré desde muy niño al que llegaría a ser un buen amigo. Mi interés por él residía en descubrir, provocado por la ansiedad, los lugares y las vidas que Benito Pérez Galdós describía en cada uno de sus escritos. En realidad, enciclopedias de historia, de política, de sicología humana. Con Galdós aprendí que el BOSQUE DE LAS PALABRAS las decimos las personas y las personas hacemos la historia.