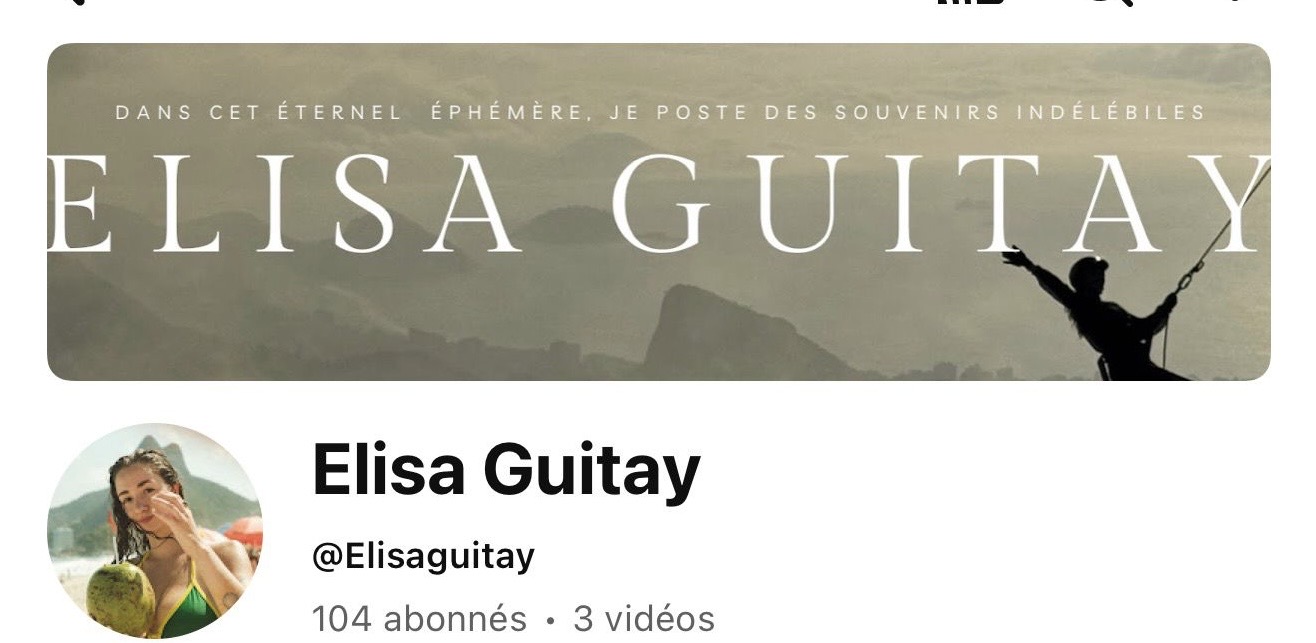Si me preguntan a mí…

Estas fechas entrañables –justo cuando termina la Semana Santa- siempre invitan a modernas reflexiones. Ejercicios de espiritualidad económica nos invaden al son de los vientos propicios augurados este año por el fin de un estado de alarma, una vuelta a lo que nos queda de libertad, un regreso a los campos de la economía de mercado, salvaje pero regulada, triste pero motivadamente dirigida. Y no me refiero a los constantes temporales, que ya han arrasado con las reservas de arena de la mitad costera expuesta. No, me refiero a los susurros tímidos en los medios de comunicación, a los rumores de la calle a través de mascarillas con IVA reducido. A caras erosionadas por un año difícil o imposible que parecen arrastrar a un cuerpo dolido en su peregrinaje a la cita ineludible con el asesor fiscal. Aun entre abrigos, a resguardo de la que nos espera.
Sí, señores, es hora de hacer balance, de encontrar lo que nunca se tuvo, para subsidiar con nuestras últimas fuerzas a la muy leal y noble actividad del ‘contribuyente’. Es la hora de la fiesta solidaria, la verdadera; la hora de aparecer por el recibidor del gran Estado, enseñando el resultado de nuestras hazañas laborales, empresariales, comerciales, artísticas y culinarias (sí, a muchas familias les ha costado llenar el plato cada mediodía). Como aquella progenie de las historias y novelas de principios del siglo pasado, que debía desfilar ante el pater familia para justificar, uno a uno, lo que había sido capaz de mendigar. Aquel vetusto y paternalista cabeza de familia, dado a gastarse luego esos cuartos en la tasca, entre juegos de ebriedad, y que amenazaba con serio castigo a todo el que no aportase –sea como fuere—su sustento. Con el alma mater partida y desolada, posiblemente reventada, última imagen del síndico desesperado porque ya no le quedan manos que tender, o alzar, u ocupar.
Pero dejémonos de imágenes al estilo Chateaubriand y vayamos a lo lúdico y conmemorativo que tienen estas cálidas pero efervescentes fechas: la gran celebración de nuestra declaración de la renta. Ya el año pasado tuvimos ocasión de celebrar la efemérides, desde nuestros confinamientos o recién estrenando las primeras de nuestras ahora inseparables mascarillas. Marcamos todas las casillas en los coloridos formularios. En casi todos los apartados de ingresos. Ingresos por trabajo personal, rendimientos inmobiliarios, rentas por arrendamientos turísticos, por arrendamientos urbanos, rendimientos en bolsa, por fondos de inversión y por ganancias en algún que otro juego. Incluso incluimos rendimientos de actividades agrarias, producción y, sobre todo, servicios. Nos explicaba ese asesor –inmerso en comprender y aplicar la improvisada normativa ERE, ERTE, concursal; por dar con el secreto para la concesión de las ayudas y estipendios—que nos tocaba declarar por el año anterior. Ese en el que aún ignorantes de nuestro sombrío futuro gastábamos –e ingresábamos- en vida social y caprichos varios. Y lo entendimos.
Este año la fiesta pinta distinta. Nos toca celebrar nuestros ingresos escuálidos y nuestro fondo de supervivencia del año pasado. El que se agotó este Enero. El que aparecía en aquel balance del 2019 como partida que nos separaba del concurso de acreedores ahora en moratoria. Este año toca fiesta zombie. Los que podemos presentar nuestras cuentas ante la agencia más importante del Estado, lo hacemos con el mismo agrado que aquel vástago antes mencionado; Tim, Tom, Harry, Oliver, nombres hoy todos tan anónimos, pero cuyo denominador común fue su indefectible pertenencia a una familia que decidía por ellos, aún sin poner los medios –porque todo son resultados. Como hoy, en nuestra logarítmica economía.
El peso constitucional de la obligación de contribuir se ha quedado cogido, agarrotado, gripado, encajado en las casas de los empresarios pequeños y medianos, los profesionales liberales, los empleados de mucha o poca monta, los emprendedores ilusionados; mientras se aglutinan en trajes elegantes y efímeras jornadas de comités de expertos encantadores de números, los mandatarios, San Gabrieles de la buena nueva, anunciando un futuro mejor, ayudas y, sobre todo, que ya podrá ser aprobado ese presupuesto en el que los grupos políticos con miras a conseguir adeptos y votantes fijan su concentración y determinan el empleo de los improvisados haberes de quien quiera que sea hallado por las lides del recluido territorio. Ya oigo sus aplausos incestuosos y ególatras, ya oigo el sonido de los flashes y los obturadores de autónomos fotógrafos; los brindis en elegidas tabernas de la capital. El chasquido de las oscuras tarjetas monocromáticas. Los ecos de su gran celebración. Los nervios a flor de piel para aquellas ruedas de prensa en las que ha sido anticipado quienes podrán y quienes no preguntar. La gran presentación a la sociedad de los productos de todo un año, cuya cosecha anual es menester recolectar en cualquier primavera y a cualquier costa.