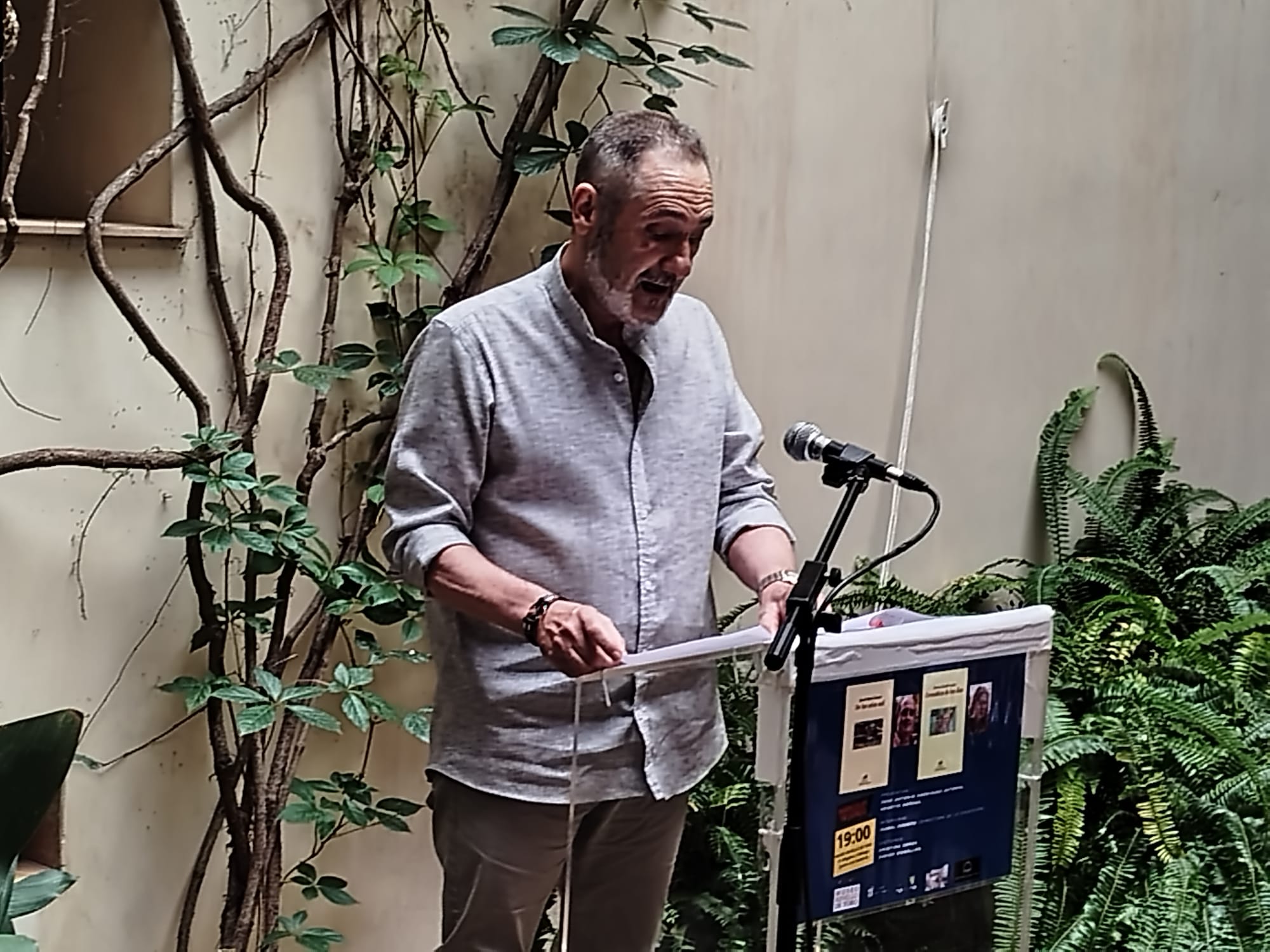Si me preguntan a mí…

Hay aspectos en la vida -me refiero a ese mundo real- que gozan de una apabullante obviedad y unívoco significado. Otros, como un emoji, se prestan a confusión. Confuso puede ser darle a “me gusta” cuando la noticia es mala, porque me agrade que la hayan compartido. En efecto, algunos hechos y señales llevan su ambigüedad intrínseca, hasta el punto de que la mera pronunciación del término -ambigüedad- nos constriñe a una especial vocalización.
Pero hay indicaciones que están hechas para ser claras y terminantes. Una señal de tráfico no se presta a confusión, a interpretación alguna. La cifra ’30’ enmarcada en un llamativo círculo rojo es, sin lugar a duda, una limitación de velocidad a 30 Kilómetros por hora. Y si es un ’50’, nada que añadir. La autoridad ha querido limitar la velocidad ahí, ese tramo, a ese máximo. Incluso en fin de semana, a altas horas de la noche, e incluso para niñatos de futuro incierto y pasado turbio, el sólido poste, con su círculo rojo reluciente, sigue dando la consistente orden.
La única incógnita intrínseca a la firme señal es por qué tiene tan escaso éxito, por qué pese a su silenciosa elocuencia, su transparente mensaje, es tan poco respetada. Qué motivos subyacen al hecho de que, al parecer, muchos, demasiados, siguen sin entender las irrefutables directrices de los llamativos paneles, puestos ahí para cuidado de nuestra preciada integridad física ¿Es quizás hora para comenzar a hablar de fracaso normativo? ¿O debiera decirse fracaso ‘formativo’? ¿Debieran volver al colegio los incautos infractores, para volver a aprender el significado de los dígitos, o debemos ocuparnos de enviar al parvulario a los legisladores del ejecutivo (una nueva forma de hacer normas) para hacerles entender la diferencia ente la ‘n’ de norma y la ‘f’ de formación?
Sea lo que fuere, con la seguridad vial no se juega. De hecho, con la norma no debiera jugarse. Aun así, los protagonistas de esta encrucijada no lo parecen tener claro. Así, los creadores de la limitación, nuestros gobernantes, cuyo afán regulatorio no es proporcional a la calidad e intensidad de sus ciclos formativos, tanto en la materia que pretenden regular, como en la básica instrucción sobre los fundamentos del poder normativo. Una asignatura que debió pasar desapercibida más allá de una austera lectura a Aristóteles para no confundirlo con Aristófanes. Por ello no es de extrañar que nos parezcan cómicas algunas normas y que la primera reacción a algunas imposiciones sea la burla al que la intenta cumplir. Por no decir la basta animadversión de la que son objeto quienes se toman en serio el cumplimiento de las órdenes que, como digo, son inequívocas. Y es que imponer reglas que quizás únicamente agotan la fatigada paciencia de una mayoría de ciudadanos, que ahora deben reajustar sus relojes internos y organizarse con nuevas previsiones para el trayecto; que ahora suman otro factor de ansiedad a su complejo y cuestionado mundo, puede pasar factura a los súbditos que aún creen en la justificación de la autoridad regulatoria. En apariencia también escasamente asesorada, pues –en lo que respecta a límites de velocidad ahora instaurados con marketing pero escaso control y aún menor éxito- parecen brillar por su ausencia las conclusiones poco controvertidas de que la lentitud (en el tráfico) puede ser tanto o más peligrosa que el ritmo y la cierta celeridad.
Recordarán aquellas señales de los años ’90 que expresaban “velocidad, ‘la justa’”. Toda una sabiduría, pues no hay nada nuevo que aportar a la física, que demuestra que la propia mecánica de las personas y los vehículos está hecha para guardar unos mínimos, por debajo de los cuales se pierden cualidades motrices. Y que no caiga en saco roto esta reflexión. Por supuesto que los propios conductores tienen una responsabilidad; tienen, como ciudadanos, la misión de cumplir las leyes, readaptando sus pautas de comportamiento en beneficio de la sociedad, cuyas infraestructuras usan –un nuevo “acierto” socio-político; un buen momento ahora para tales pruebas de estrés—. No tienen, como ciudadanos, ni como conductores, derecho alguno a imponer su incapacidad re-adaptativa, frente a aquel otro dichoso ser, capaz de controlar su inercia y ajustar su interior cronómetro al filo de lo imposible, ni de poner en riesgo a otros –niños, animales, peatones—con agresivos adelantamientos y rebasamientos, cortejos de pura temeridad. Agravios a la vida.
Quizás la matemática tenga que salir al rescate y hacernos ver que los límites no permiten alcanzar el ansiado mundo a riesgo cero. No esos límites. En un punto habremos extenuado la habilidad de mantener la proporción de nuestras humanas imperfecciones. Llegamos al punto en el que la capacidad para satisfacer a la incesante máquina normativa ya no es real. Por muy real que sean las señales que nos obliguen o nos manden y por mucho que convirtamos en delincuentes a aquellos que ayer, circulando a la velocidad que hoy es considerada doble o triple rebasamiento, eran ciudadanos correctos y respetuosos. Y es que a veces es mejor apostar por una norma realizable, y hacerla cumplir, que esperar la realización de una norma impuesta por pura arrogancia autoritaria. Y porque el derecho de las leyes a limitarnos, tiene sus límites también. Su finalidad es la armonía social, y no es eso lo que veo en nuestras calles y avenidas estos días. Si se toman el tiempo y el coraje de cruzar la ciudad ciñéndose estrictamente a los nuevos límites impuestos, verán que eso es un hecho ‘inequívoco’.