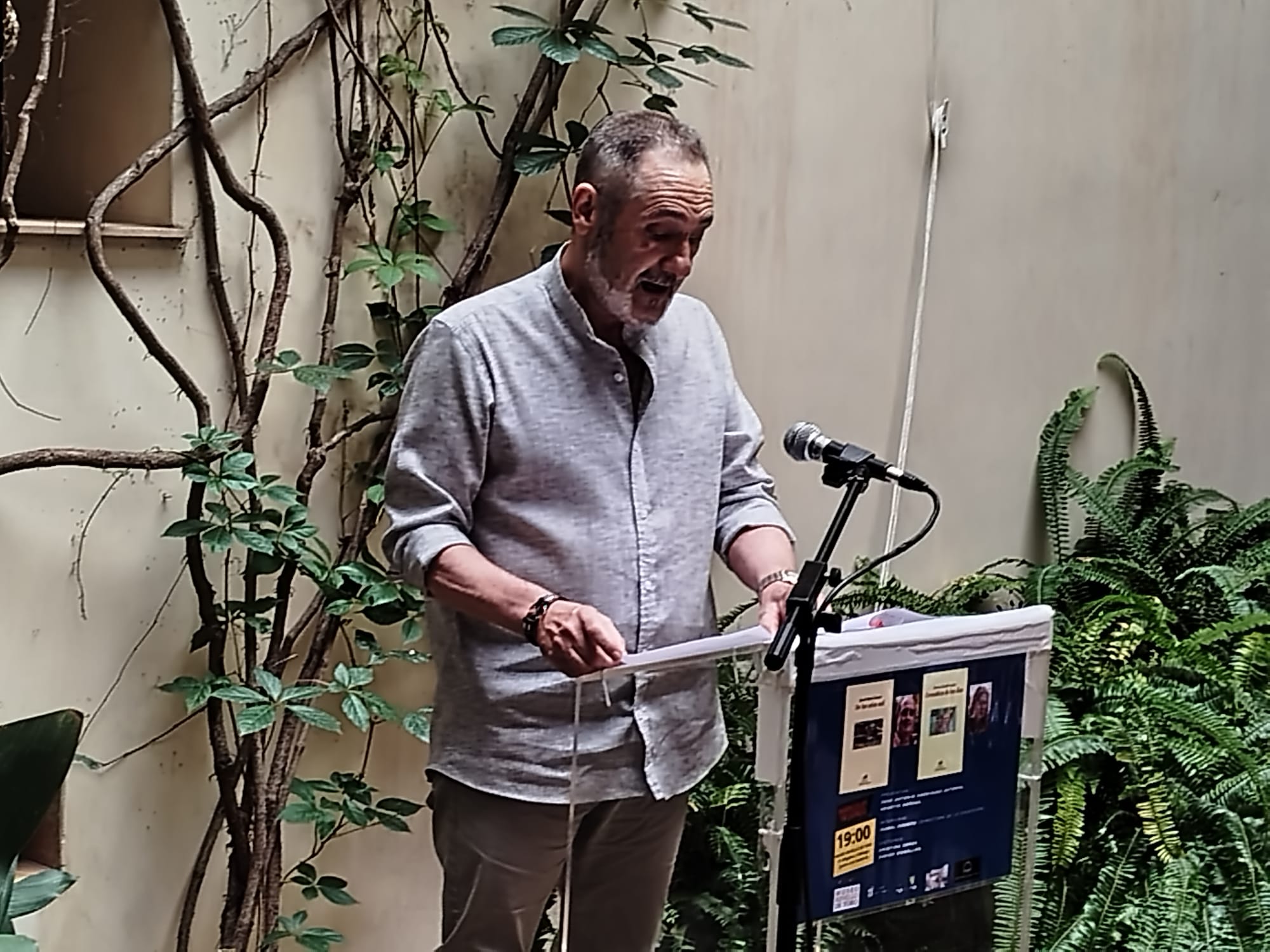Si me preguntan a mí…

El regreso al futuro es ahora tarea políticamente correcta en la matiné marbellí posconfinada. Se da cita un nutrido número de altos cargos administrativos para estrechar la mano a sufridos empresarios, en busca de un nuevo primer plano con el que llenar las ilusiones de nuestra convicción social. La noticia aparece junto a la misiva de no perder lo ganado, insinuando que no es menester hacer caso a la apertura ahora legal de nuestras olvidadas caras. No respires hoy, para no echar a perder el aire de ayer. Una noticia muy antitética y –valga la rima- patética.
En rígidos soportes se muestran ahora risueñas las caras que descubren rostros ensombrecidos por decisiones que ignoraban a la persona detrás del número de carnet –por justificadas que pareciesen-. Porque se trata de reunir adeptos en la difícil misión de mantener el consenso social; juntos para compartir lo que para muchos ha sido nada distinto a un gran error. Olvidada la reflexión sobre la imperiosa necesidad de profesionalizar la política, asistimos estupefactos –pero con gozo y etiqueta- a una representación neoparvularia en la que, quienes han levantado y soportado el sistema, se muestran humildes merecedores de la agnición de aquel otro personaje, cuya única divisa fue la de vivir de él.
El ‘para’ lo puedo mencionar, claro. Porque se han invertido las funciones. Quien debe ser fiscalizado, ahora verifica; entrega el premio al que más aguanta “¡Miren como respira aún este señor! Han sido casi cinco minutos bajo el agua. Somos cojonudos. Si no hubiera sido por nuestras decisiones, este ciudadano no habría sobrevivido, o, máxime, viviría en su aburrida vida de bienestar y salud financiera, despreocupado y olvidando que somos los administradores quienes marcamos el coto. Pero renunciamos a la charretera. Se la merece él”. Beckett nunca recogió su Nobel. Y si lo leen, sabrán por qué. Me gusta Beckett. Y si les cuesta discernir los contornos de mis palabras, se lo recomiendo.
Pero quiero volver. A la realidad. Ya estamos saliendo del atolladero. Con ganas, haciendo muecas y pantomimas ante un fotógrafo de postín –puro lujo en nuestra glamourosa ciudad. Las imágenes no pueden ser más acertadas. Con sutil arte muestran la alegre cara del pueblo, el descojone que realmente debió de ser todo esto. Si es que hasta lo hemos pasado bien, miren. Es bello el momento en el que volvemos a ver la luz, digno de una fotografía. Ese es el premio, el reconocimiento que nos damos mutua y recíprocamente. Y el costo ¿a quien importa el costo cuando se trata de animar a las tropas, verdad? No fijemos la vista en un imposible horizonte, sino contemplemos las vallas al campo de juego, que ahora se visten de gala con daguerrotipos sacados de un film del atrevido Chaplin, en el que la expresión jocosa es mostrada ante el desplomado público con la loable y noble finalidad de levantar el espíritu. Se me ocurren otras tantas profesiones que hacen lo mismo. Y a menor precio ¡A vivir, que son dos días! Y mientras, en los semáforos que confluyen en nuestro prominente pirulí, los pedigüeños ya van haciendo cola. Entretanto el mínimo vital se concede a cuentagotas para no se sabe quien –y se lo digo con franqueza, casi como si escribiera esto como abogado.
Sin duda, me gustaría también volver, pero a los patios de mi colegio, para observar al maestro de tercero en su difícil tarea de mantener el orden cuando le tocaba guardia. Aquel que nos dejaba correr en el recreo, y no precisamente en fila y que nos hacía partícipes de las noticias del mundo liberal. Del que no se esperaba nos diese palmadas en el hombro por sabernos la tabla del nueve; el que nos indicó que la distancia mas corta entre dos puntos es la línea, y que entre ellos no es lógico ni necesario coadyuvarse con las presentaciones y bendiciones de ningún empavonado director. Porque solo se trata de establecer los puntos con la suficiente cercanía para no perder la perspectiva. Y porque los aditivos son pura distorsión, encarecimiento y excedente. Lo tenemos, por qué no íbamos a tenerlo; el conocimiento adquirido vale para reconocer aquellos límites, aquellas reservas en las que no debiéramos permitir injerencia alguna. Nuestra aportación social ya está más que cumplida con nuestro diario esfuerzo y colaboración. La erotomanía de algunas autoridades no deja de ser una patología, por mucho que se acompañe de un puñado de paladines y cuyo poder de atracción, con brillantes destellos a la urraca mercantil, no consigue aplacar la profunda sensación de desconcierto y decepción.
Ni todos los peces pican en el anzuelo, ni queremos que nadie pesque en nuestra charca. Conocemos el cauce del río, y para preservarlo, como ha sido ya demostrado hace veinticinco años, más vale mantener los lobos en su entorno que seguir dando rienda suelta al incansable ansia de poder del inmiscuido mamarón.